El gobierno de Javier Milei inauguró la tercera ola aperturista de nuestra historia económica reciente. Rápidamente eliminó las regulaciones comerciales de una de las economías más cerradas del mundo.
La entrada de nuevas importaciones representa un riesgo para el entramado productivo y el empleo local.
Mediante un modelo de simulación, estimamos que estas medidas ponen en riesgo 430.000 puestos de trabajo, una dimensión para la cual no existe una estrategia de transición para los trabajadores afectados en el horizonte. ¿Era esta la única forma de insertarnos en el mundo? Nos proponemos discutir el impacto de estas medidas y qué otras formas de abrir son posibles.

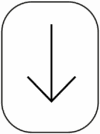
El gobierno de Javier Milei implementó una serie de medidas orientadas a abrir la economía, que en los hechos integran una reforma comercial. Introduce modificaciones más profundas que las de la experiencia más reciente llevada a cabo entre 2016 y 2019. Propone avanzar hacia un esquema de reglas claras y eliminar las barreras no arancelarias, en particular aquellas usadas como herramientas discrecionales para la gestión del comercio exterior.
No obstante, la entrada de nuevas importaciones representa un riesgo para el entramado productivo y el empleo local.
Para estimar el empleo en riesgo se utilizó el modelo insumo-producto. Este permite vincular los cambios en la demanda final nacional (asociados a variaciones de las importaciones) con variaciones en la producción, que posibilita a su vez estimar las variaciones en el empleo, y desagregar el impacto por sector, provincia y características sociodemográficas.
Particularmente en sectores como textil-indumentaria, calzado, madera, productos de metal y electro-electrónica, altamente expuestos a la competencia externa. Le siguen las ramas de servicios de “comercio” (14% del total en riesgo) y “transporte y comunicaciones” (8%).
Seguir leyendo → La industria textil
Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Córdoba y Santa Fe son las más afectadas en cantidad de trabajadores. En relación con el tamaño del empleo en cada provincia, sobresale el caso de Tierra del Fuego, donde está en riesgo el 5,5% del empleo privado.
Esto se explica, en gran medida, porque la industria manufacturera —donde se concentra la mayor parte del empleo en riesgo— emplea relativamente más trabajadores con estudios secundarios completos y porque el sector industrial en general tiene menor prevalencia de la informalidad. El impacto es mayor en adultos jóvenes de entre 25 y 44 años al ser éste el segmento con mayor participación en el mercado laboral.
→ Destruir trabajo es mucho más sencillo que construirlo. La apertura comercial puede provocar impactos duraderos sobre el empleo y los salarios. Una liberalización sin políticas que acompañen puede agravar la desigualdad territorial, debilitar sectores estratégicos y erosionar puestos de trabajo formales y de calidad. Las rigideces del mercado laboral, los altos costos de movilidad, la lenta reasignación del capital y la presencia de economías de aglomeración cerca de ciudades o áreas industriales contribuyen a que los efectos negativos se prolonguen o incluso se amplifiquen con el tiempo, erosionando las capacidades productivas.
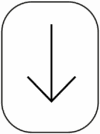
Como en otras oportunidades, esta reforma comercial suscitó una reacción defensiva entre quienes sostienen que una economía cerrada es una condición de posibilidad del desarrollo económico. El cambio de rumbo en la política comercial nos obliga entonces a considerar no solo el impacto de las medidas sino esta premisa y el vínculo entre apertura y desarrollo.
Argentina es uno de los países más cerrados al comercio exterior del mundo. Si ordenamos a los países de más abiertos a más cerrados en función de cuánto representa la suma de las exportaciones e importaciones en relación con su Producto Interno Bruto (PIB), Argentina aparece año tras año al final del ranking. En 2023, se situó en el puesto 121 de 123 países, compartiendo los últimos lugares con Sudán y Etiopía.
En apariencia la lógica es simple. Poner barreras al comercio encarece los productos extranjeros, haciendo que el consumidor prefiera mayormente variantes nacionales. Protege a las empresas locales de la competencia extranjera, preservando el empleo en sectores poco competitivos, permitiéndoles crecer. Esto —se argumenta— aumenta las chances de adquisición de capacidades tecnológicas fomentando el desarrollo de la economía local y volverse más competitivas a nivel mundial. Evitar que las divisas se vayan en el pago de importaciones mantiene a su vez una balanza comercial positiva.
→ El uso excesivo o discrecional de estos instrumentos tuvo efectos negativos sobre la competitividad del entramado productivo argentino. La falta de integración al mundo es uno de los principales obstáculos para el crecimiento y desarrollo nacional. Eliminar barreras comerciales puede impactar positivamente sobre el crecimiento económico. En una economía periférica como la nuestra, el desarrollo económico requiere del crecimiento y la diversificación de la canasta exportadora. Son varios los canales que conectan la apertura comercial con un aumento de las exportaciones.
Exportar más y mejores productos requiere habilitar el acceso a insumos más baratos y de mejor calidad.
La innovación es una de las palancas centrales de cualquier estrategia de desarrollo, sólo sucede cuando las empresas compiten con otras. Para eso, hay que exponerlas al mundo.
Si bien la protección comercial puede promover el surgimiento de industrias domésticas, la baja escala de la economía argentina hace que exista una alta probabilidad de que la industria local dependa de forma permanente de la protección comercial.
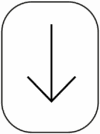
Ser desarrollista en Argentina implica necesariamente ser aperturista. Sin embargo, si vemos el impacto de las medidas y su potencial de erosionar a largo plazo las capacidades productivas, todo parece indicar que la apertura en curso está lejos de ser desarrollista. Una apertura desarrollista requiere que la política comercial sea parte de una receta con más y mejores políticas públicas, y con un orden de aplicación totalmente diferente. Es clave pensar una apertura que tenga en cuenta el contexto macroeconómico, articule instrumentos de transición productiva y laboral, y proyecte la generación de bienes públicos de calidad.
La reforma fiscal para bajar impuestos a la producción debe realizarse antes de la apertura, no después. El orden de los factores aquí sí altera el producto. La apertura comercial obliga a las empresas argentinas a competir contra firmas extranjeras de mayor productividad, mientras que en el plano local más impuestos a la producción y un peso fuertemente apreciado inclinan la cancha en contra de la producción nacional. Adicionalmente, la desregulación comercial actual se implementa en el contexto de una fuerte apreciación cambiaria, agravando significativamente el impacto de la apertura en el empleo.
Para apoyar la reconversión de la estructura productiva es necesaria una política industrial ofensiva que promueva incentivos para innovar y otorgue beneficios para competir en mejores condiciones, pero que también cuente con un cronograma definido, con metas de desempeño y mecanismos de salida claros. Sin miedo a elegir sectores ganadores, priorizando intervenciones en aquellos sectores con potencial de ser competitivos. El subrégimen de Tierra del Fuego es un claro ejemplo de una política industrial que tiene que cambiar de rumbo y adoptar estos lineamientos.
En la transición a una economía más abierta, hay que compensar y apoyar a aquellas empresas y personas que deban trasladarse a otros sectores y empleos. Las dos oleadas de aperturismo de los 90s y del gobierno de Cambiemos nos enseñaron que, si se gestiona mal la desregulación comercial, el desempleo y la informalidad se disparan.
Si queremos mejorar la productividad para competir, no podemos darnos el lujo de desinvertir en infraestructura pública, clave para reducir los costos logísticos de nuestras empresas. Tampoco en desfinanciar al sistema científico y tecnológico. Sin ellas, nivelamos la cancha en contra de las empresas argentinas, tanto en el mercado interno como a la hora de salir a conquistar nuevos mercados. Necesitamos además un Estado capaz de apoyar a las empresas argentinas en la conquista de nuevos mercados y en la integración en cadenas de valor regionales y globales.
Es urgente implementar y coordinar otras políticas —cambiaria, tributaria, productiva y laboral— para mejorar la competitividad de las empresas y adoptar medidas que mitiguen sus efectos sociales. Sin ello, el gobierno arriesga dejar a muchos trabajadores sin empleo o en empleos de peor calidad, y dañar severamente el entramado productivo local, erosionando capacidades productivas que, una vez perdidas, son difíciles de recuperar.
Su capacidad para hacerlo varía entre jurisdicciones, por lo que será necesario fortalecer sus herramientas técnicas, financieras e institucionales. El éxito de las estrategias de transición dependerá en buena medida del protagonismo que asuman estas provincias y municipios.